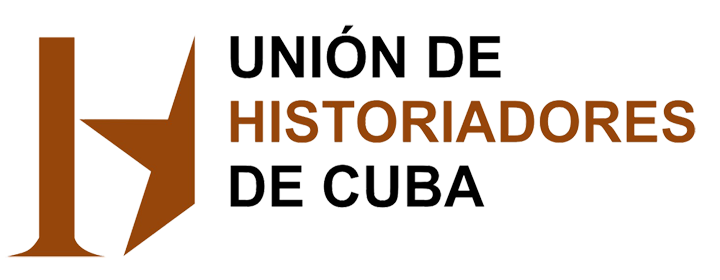Editorial
Los años fundacionales serán siempre luminarias para los cubanos
El carácter inédito de la Revolución Cubana ha sido objeto de análisis por numerosos estudiosos cubanos y extranjeros de las ciencias sociales, incluidos los politólogos críticos y contrarios al proceso revolucionario. No hay la menor duda de que el triunfo de 1959 sorprendió a muchos descreídos, internos y externos, de la posibilidad de que un movimiento guerrillero pudiera vencer a un ejército regular armado por la potencia militar más poderosa del mundo.
La respuesta a sus variadas interrogantes está en la polisemia de aconteceres que nutre la historia nacional. Ella es quien valida ese extraordinario suceso, posteriormente engrandecido con la declaración del carácter socialista del proceso revolucionario, acaecido a 90 millas del imperialismo norteamericano.
Aunque no cesa el empeño de los especialistas por historiar analíticamente las razones de existencia de nuestra Revolución —así lo evidencia la extensa bibliografía sobre el tema—, el asunto continúa siendo un reto científico debido a las contradicciones de los procesos políticos en otros países y continentes, y las que se generan en la Mayor de las Antillas, inherentes a la construcción socialista en el siglo de las grandes explosiones sociopolíticas. Es la época de la globalización contraria al desarrollo orgánico e independiente de los países en vías de desarrollo que no desean convivir con la injusticia social y aspiran a la destrucción del colonialismo, con todas sus variantes de dominación.
El proceso cubano sigue siendo de interés para los revolucionarios del mundo. Hay motivos de orgullo; pero no para descuidos voluntarios e involuntarios que puedan destruirlo desde adentro. Los oportunismos de algunas fuerzas externas evidencian la peligrosidad de los fracasos políticos para el futuro de nuestros pueblos.
La historia demuestra el valor de la unidad revolucionaria para enfrentar los antagonismos ideológicos organizados en torno a concepciones quietistas y retrógradas. Recuérdense los conflictos dentro de las filas revolucionarias durante las guerras independentistas y contra los regímenes neocoloniales burgueses, con sus graves consecuencias para el triunfo de sus objetivos emancipadores, cuestión presente en los sistemas políticos actuales de América Latina. Tampoco debe pasarse por alto la gestión unitaria del liderazgo político —en el caso concreto de Cuba— y sus resultados favorables en la concreción de los ideales fundacionales, aspecto que requiere de nuevos análisis historiográficos.
El respaldo popular masivo al triunfo de las tropas rebeldes en 1959 y la proclamación del carácter socialista en abril de 1961 ha suscitado variadas interpretaciones ideopolíticas.
Una, la sabiduría y el carisma del liderazgo, fundamentalmente el de Fidel; otras se refieren al contenido social y esperanzador del discurso político, trascendente, como es sabido, en la historia del pensamiento político del siglo XX.
La Revolución triunfante mostraba los ideales representativos de los sentimientos y ansias de libertad social, históricamente reconocidos y bien concretados en los programas políticos de los grupos revolucionarios de cada época y, sobre todo, presentes, en la conciencia política de las masas populares.
La esperanza, de la mayoría del pueblo, de que la Revolución destruyera los males de la sociedad republicana burguesa también explica la adhesión masiva a la nueva dirigencia revolucionaria.
Las causas hay que conocerlas a través del análisis concreto de la realidad histórica con toda la objetividad merecida, principio vigente en la obra historiográfica.
Sin embargo, los enemigos de la Revolución Cubana, internos y externos, reiteran el viejo discurso del “voluntarismo” político, achacado a la vanguardia del Movimiento 26 de Julio y, en particular, a Fidel, al señalar como injustificado el proceso triunfante en tanto existía un movimiento opositor interno capacitado, mediante reformas paulatinas, para la sucesión del régimen de facto por otro no renovador.
Agregaban que tanto las vías electorales como las manifestaciones pacíficas podían sustituir el viejo orden por otro de corte reformista liberal. Lo cierto es que las fuerzas burguesas temían al radicalismo popular, cuestión históricamente demostrada.
La adhesión de las masas populares a la proclamación del carácter socialista de la Revolución evidencia la fortaleza del pensamiento emancipador cubano. Recuérdese que Cuba había conformado el mapa de las influencias de la nefasta guerra fría, orquestada por los círculos del poder estadounidense, fundamentalmente el Departamento de Estado.
Desde mucho antes de la implantación de dicha política, el anticomunismo había reinado en muchos círculos del país.
Su presencia era observable en los medios masivos de comunicación, en la creación artística y literaria, y en las esferas institucionales, laicas y religiosas; a ello se sumaba el sistema educacional, sobre todo el privado. El objetivo de los decisores del poder político fue la conformación de una ciudadanía pronorteamericana bien alejada de los problemas internos.
La fórmula del día era la enajenación moral mediante el apoliticismo, la banalidad y el conformismo, inherentes a una sociedad consumista burguesa y neocolonial.
Salvo ilustres excepciones, la historiografía tradicional omitía las luchas populares y las procedentes de los sectores intelectuales progresistas. El discurso político de la reacción conservadora dominaba las esferas públicas con su criterio neocolonizado, a la vez que silenciaba los grandes males de la sociedad profunda, cuestión merecedora de nuevos empeños investigativos.
Sin embargo, dentro de la estructura socioeconómica y política hubo acciones y voces procedentes de algunas entidades partidistas, instituciones socioculturales, y de la intelectualidad progresista y radical —en gran medida del magisterio—, que contribuyeron a la gestación de una cultura opositora y controversial en la misma medida en que se profundizaban los antagonismos socioclasistas del país.
Desde la república, con sus contradicciones y miserias, sus luces y frustraciones, nacieron y se desarrollaron las ideas emancipadoras, cuyos frutos se evidenciaron en el triunfo revolucionario de 1959.
Ciertamente, los núcleos familiares sufrieron cambios sustanciales en la manera de vivir debido a la escasez de alimentos y productos de primera necesidad como resultado de la imposición del bloqueo económico por el Gobierno estadounidense.
La guerra económica permeó de nuevos retos y expectativas la sociedad en su conjunto. Tuvimos que actuar, con la ingente rapidez exigida por los tiempos de confrontaciones internas y externas, hacia la solución inmediata de las necesidades requeridas por la construcción socialista. Hubo penurias, aunque no desamparos.
La investigación historiográfica, a la altura de su desarrollo y concreción dentro de las ciencias sociales, está en los confines de la construcción de aquellos años fundacionales. ¿Cómo y en qué medida las acciones de las políticas preliminares cambiaron o desarrollaron la espiritualidad del pueblo cubano, cuya obra máxima fue la de validar su memoria colectiva con el triunfo revolucionario? ¿Qué queda, en nuestro andar actual, de aquella gesta heroica que transformó el destino de un pueblo inepto para la derrota y el conformismo? La historia, construida por sus especialistas, puede explicar, con agudeza y sabiduría, semejante reto.